El ojo de Goliat, de Diego Muzzio (Las afueras) | por Gema Monlleó
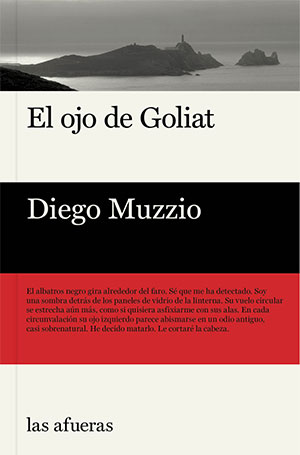
“Hielo y solo hielo como único color
y hielo y solo hielo a nuestro alrededor,
que crujía y gruñía, sollozaba y gemía
como en un estertor”
La balada del viejo marinero, Samuel Taylor Coleridge
El ojo de Goliat, título de la primera novela de Diego Muzzio (Buenos Aires, 1969), hace referencia a un faro situado en alta mar, en el islote Willem Schouten, a ciento quince millas marítimas al este de Ushuaia (Argentina), en el estrecho de La Maire. A los faros situados en alta mar se los llama “infiernos” y este en concreto es “el infierno de los infiernos”. Para ser farero en un faro así es necesaria una gran fortaleza mental y carecer de ella puede llevarte al abismo o, por hacer la metáfora más marinera, al naufragio. Yo, que siempre he querido ser farera, leo los libros en los que aparece un faro proyectándome en el lugar, aunque en este caso, como les sucede a los protagonistas, no creo que saliese de allí con mis facultades mentales intactas.
Pero voy por partes, porque El ojo de Goliat no es una historia sobre un faro sino una novela, sobre los equilibrios fronterizos de la humanidad: la locura y la cordura, el bien y el mal, ambientada en los años posteriores al final de la Gran Guerra. Son muchas las obras que se han escrito sobre el estrés post traumático de los soldados en las guerras, especialmente a partir de la de Vietnam, y muchas menos las que tratan esos mismos efectos en las dos contiendas que asolaron Europa en el siglo XX. Edward Pierce, psiquiatra con una esquirla de metal –“rata de hierro” –, procedente de un obús de la batalla del Somme, alojada en su cerebro (por un momento visualicé a la Alexia de Titane -Julia Ducournau, 2021-) es el director del St. Bartholomew Sanatorium, una exclusiva institución mental en las afueras de Edimburgo donde residen algunos vástagos de la nobleza alienados por la guerra. Pionero en técnicas como la hipnosis y el psicoanálisis Pierce huye de los tratamientos habituales en la época (ríos de electricidad, trepanaciones, camisas de fuerza, agua helada…) y sucumbe de manera intermitente a la morfina para paliar las cefaleas provocadas por el metal en su cabeza. La intersección entre el faro y el sanatorio se produce con la llegada al St. Bartholomew del ingeniero David Bradley, también excombatiente, expuesto a algún gas de combate en Gommecourt, y asignado a Ushuaia por la Northern Lighthouse Board para el mantenimiento y reparación de los faros de la zona. Lo sucedido en el faro lo sabremos por el “perturbador e inverosímil” Diario del ingeniero, donde el hombre racional, metódico y disciplinado muta en el demente que llega al sanatorio por obra y gracia del pasado (el suyo y el del faro), las fuerzas de la naturaleza (las tormentas, los animales -esos albatros negros-, ¿los espíritus?) y la soledad extrema.
Que sea el ingeniero Stevenson el que acompañe a Bradley al sanatorio es el guiño de Muzzio para situar en la superficie de nuestra memoria lectora (o de nuestra memoria cultural) el paradigma de la doble identidad: El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde (Robert Louis Stevenson, nacido en -¡oh, sorpresa!- Edimburgo en 1850 y -¡oh, sorpresa, de nuevo!- perteneciente a una estirpe de constructores de faros). Y es que la dualidad de los personajes (no sólo a causa de la locura sino también de su moral) es el centro sobre el que pivotan todos los elementos de la novela (“había dos clases de seres: los que prevalecían sobre sus demonios, encerrándolos bajo siete llaves en las regiones más remotas de su psiquis, y aquellos que terminaban por ceder a su influjo”).
En El ojo de Goliat resuenan, además de Stevenson, Nos vemos allá arriba (Pierre Lemaitre, por los efectos traumáticos de la guerra y sus secuelas físicas y psíquicas), Las normas de la casa de la sidra (John Irving, “el ángelus del éter había sonado entre los muros del asilo”), El regreso de Martin Guerre (Natalie Zemo Davis, ¿cuántas familias acogieron a “un cuerpo deshabitado y sin memoria” para convertirlo en la copia de aquel que marchó a luchar?), La madre de Frankenstein (Almudena Grandes, por el paralelismo entre el enfrentamiento científico del psiquiatra protagonista formado en Suiza contra las teorías eugenésicas de Antonio Vallejo Nájera y Juan José López Ibor, tensiones similares a las de Pierce con el Círculo de Munich), la película El faro (Robert Eggers, 2019, la escena del ataque del albatros negro es similar a la lucha de Robert Pattinson con las gaviotas) y por supuesto La balada del marinero de Samuel Coleridge, el libro que el ingeniero Bradley leerá en el faro, la obra que Mary Shelley escucharía recitar al propio poeta agazapada tras un sofá en casa de papá Godwing y que la empujaría definitivamente a la literatura. Que Evans, el farero anterior a Bradley en el islote Willem Schouten, asesinase a su mujer e hija y las embalsamase para mantenerlas en casa, así como su posterior afición a la taxidermia, no dejo de verlo como un homenaje frankensteniano a la creación de criaturas (“el ojo de un dios puede mirar dentro de las tumbas”).
Fábula fantasmagórica sobre los efectos de la guerra en médicos y pacientes (“Pierce solía referirse a la guerra como La gran cerrajera del abismo”), reflejo impío de las contiendas psiquiátricas por imponer determinados tratamientos bajo el manto de la objetividad científica, exposición de la deshumanización y los castigos más truculentos contra el mal (los presos de la penitenciaría de Ushuaia que en la carpintería construían sus propios ataúdes), retrato de la disociación humana en momentos límite y de las necesidades espirituales como último amarre de la ¿razón? (“estos pájaros son la voz de Dios, el albatros negro grazna el mensaje del Creador, pero este es indescifrable y se pierde”), catálogo de alienaciones y de invocación a los demonios individuales. Los personajes de El ojo de Goliat padecen el determinismo de atravesar el espejo sin camino de retorno (no es casual que sean de Alicia en el país de las maravillas -Lewis Carroll- las notas que la enfermera Anne deja en cajones y bolsillos a Pierce antes de abandonar su trabajo).
Atravesada por los códigos del género (terror, fantástico, aventuras) Muzzo viste de existencialismo la tragedia de la fragilidad humana y deja oír los gritos más expresionistas (tintados por Munch, Chagall, Beckmann o Schiele) más allá del Atlántico Sur y de los muros del del St. Bartholomew Sanatorium (“El resplandor distante de un faro latiendo en la tempestad podía sin duda confrontarse con el trabajo del psiquiatra. Después de todo, construir faros y combatir la locura tal vez fueran oficios gemelos”).
Por mi parte, persisto en mi deseo de ser farera, aunque sea un sueño de difícil cumplimiento, y releo la obra cumbre de Coleridge mientras me cuido de los williwaws (*) y apelo al 3.02 del Tractatus lógico-philosophicus (Ludwig Wittgenstein): “El pensamiento contiene la posibilidad del estado de cosas que piensa. Lo que es pensable es también posible”.
Coda: ¿Quién es ese “hombrecito anodino, insustancial, la quintaesencia de la vulgaridad y la imbecilidad más desesperantes”, herido en el frente occidental en 1918, tratado en el hospital de Pasewalk mediante hipnosis y que una vez recuperado emerge como jefe de un partido político en alza? Sí, es quien estáis pensando.
(*) Williwaws: viento catabático, repentino y sumamente impredecible, que desciende de lo alto de las montañas hacia el mar.



